ANDREA DE LA CROIX ET MOI
No
pasó mucho tiempo.
No.
Tal
vez no me lo pareció. Por eso de que lo
ocurrido fue sólo como una isla en mi vida.
Algo así como que no le di trascendencia para que resultara una
esperanza.
Creo
que ni aún una utopía.
Sin
embargo resultó más impensable que una utopía.
Digo
que estoy hablando de Andrea y yo.
Como
siempre que nos reunimos de vez en cuando para parlotear decidimos en esta
ocasión ir a un boliche a comer pizza con cerveza.
—Tengo antojo de anchoas —le digo.
—Bueno, hacemos mitad y mitad
de muzzarella —me
responde.
—…y con cerveza de la buena —continúo.
—Seguro —cierra.
Volvemos
a hablar de todo. De todo lo que se nos
viene a la cabeza. La cerveza también se
nos viene a la cabeza. La falta de
costumbre, claro.
Aún
así, noto que
Andrea me mira . Mejor dicho, me
observa bastante seguido. Es decir que
mantiene su mirada sobre mí. Juraria que
tiene algo por
decirme. Pero no se lo hago notar .
Me
quedo con la intriga o, en realidad, yo no se lo hago notar porque no tengo
ninguna intriga y sé como qué cosa ella quiere decirme aunque yo no lo evidencie
concientemente ¿Traición o complicidad
de mi subconsciente?
Tal
vez sí tiene algo pero aún no lo maduró para compartirlo conmigo. Puede ser una pena de amor y eso no se condice
con la prosaicidad de la pizza y la cerveza.
Entre
anchoas, muzzarella y cerveza discurrimos mucho. Discurrimos los tres: Andrea, yo y la
cerveza.
Como
a las once de la noche salimos del boliche y pateamos una cuadras hablando de
los frutos del bosque, del limón, del sambayón y del tamaño del helado que nos vamos
a comer como postre.
Esta
charla no me resulta brillante. Noto
algo nerviosa a Andrea.
Quiere
un vasito pequeño de helado. Me gusta mucho
el helado pero también tomo un vaso pequeño para acomodar los tiempos al
comerlo y porque la cena, en verdad, resultó abundante.
No
hablamos casi: —Está rico …,
está bueno… —y no más.
Decidimos
seguir andando. Luego de beber un poco
de agua fría del surtidor enfilamos hacia la esquina.
No
llegamos.
Vamos
tomados del brazo, en silencio. Un
silencio similar al del momento anterior .
Corre
un paso adelante mío, gira, me enfrenta, me abraza y empieza a llorar
desconsoladamente.
—Carajo, está embarazada —me digo.
Enseguida
cambio de opinión habida cuenta que pasó
su edad de procrear.
—¿Entonces qué?
Abrazándola,
apoyo mis manos en su espalda. Espero
hasta que agote o, por lo menos, disminuya su stock de lágrimas y pueda
explicarme qué le ocurre.
—¡Cáspita! —pienso (mentira, pensé otra cosa).
No
sé de dónde viene ni hasta adonde quiere llegar. Dejo que siga.
—¿Te
acordás aquella vez que
hicimos el amor en la escalera de casa ? —sigue.
—Sssí
—tartamudeo.
—No dejé de pensar
en vos , me
gustás mucho —dice.
—Ah —balbuceo.
—Cada
día te me
venís a la cabeza —continúa.
Vuelve
a apoyar su cabeza sobre mi pecho.
No
sé que pensar. La cabeza no ayuda. Tengo un revoltijo de neuronas como una bolsa
de gatos.
—Seguimos hablando en casa —termina.
Se
aparta, me toma
la mano y tira
para hacerme caminar. Pero me
acerca a ella con su brazo en mi cintura .
No
habla por el resto del camino. Yo
tampoco. Evito quebrar su éxtasis.
¿Y
el mío? mmm…
El
silencio de la noche, el suyo y el mío conjugan.
—Es cerca ,
llegamos enseguida —musita.
—Sí, lo sé
—pienso, pero no le contesto.
Este
pequeño tiempo es lo eterno para relajar mis pobres neuronas extenuadas sólo de
tanto pretender pensar.
Trámite
de abrir la puerta, subir las escaleras…
Estas
escaleras…
Ella
también lo recuerda. Va delante. Se detiene, gira y quedamos a la misma altura. Porque la diferencia del escalón salva
nuestra diferencia de estatura. Me
enfrenta, me abraza el cuello y nos besamos.
La
veo distinta, más tranquila. Ha largado
lo que tenía dentro.
Sus
ojos están exultantes.
—Te
amo —repite.
Se
me está anudando el garguero.
—Yo te
amo —dice
mirándome fijamente a los ojos—, así como sos, con todas las cosas que
tenés adentro tuyo.
Me
da tal angustia por toda la emoción contenida que estallo en llanto más desconsolado
que el de ella. Es que va a dejar de ser
mi amiga-amiga.
No
sé cuanto me dura.
Me
saco la remera blanca Lacoste recién estrenada y seco sus ojos y sueno su nariz. Hago lo
mismo conmigo.
Quedamos
en la escalera, sentados, abrazados
aquella
vez .
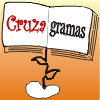

No hay comentarios:
Publicar un comentario